Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón
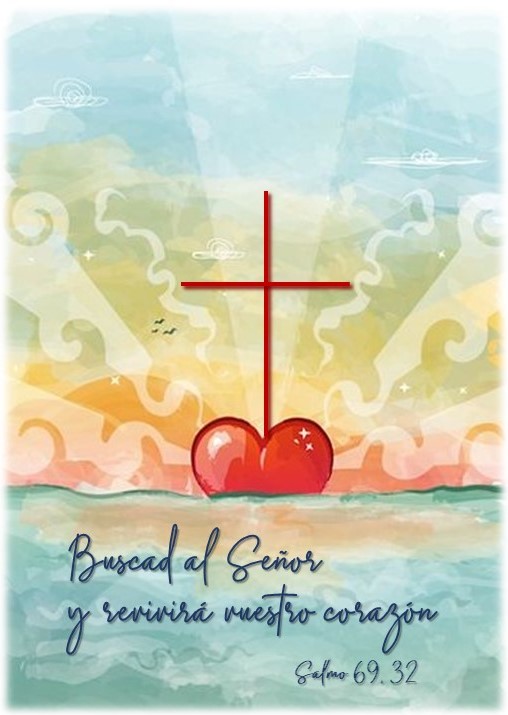 Opiniones, las hay para todos los gustos, en cada tema que se debata, por variopinto que sea. Y todas deben ser muy respetables mientras no se traspase la línea de la tolerancia. Si la opinión pasa de lo natural a lo sobrenatural, si hay que dar un salto más allá de lo humano y traspasar al campo de la fe, casi sobran los comentarios, porque cuando se toca el terreno de lo trascendente, con mucha facilidad se cae en el peligro de la superficialidad con la indiferencia o el rechazo total.
Opiniones, las hay para todos los gustos, en cada tema que se debata, por variopinto que sea. Y todas deben ser muy respetables mientras no se traspase la línea de la tolerancia. Si la opinión pasa de lo natural a lo sobrenatural, si hay que dar un salto más allá de lo humano y traspasar al campo de la fe, casi sobran los comentarios, porque cuando se toca el terreno de lo trascendente, con mucha facilidad se cae en el peligro de la superficialidad con la indiferencia o el rechazo total.
Aun así, digan lo que digan, quienes tenemos el tesoro de creer más allá de lo que tocamos, palpamos y vemos, entenderemos mejor que la celebración de la Eucaristía, si no es un día, tampoco a lo mejor otro, ni otro… pero, de repente sí, otro día, sin buscarlo conscientemente podemos experimentar un impacto fuerte que no nos deja indiferentes, al menos, durante un tiempo.
Como cada día, empezamos la Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo… y la celebración se va desarrollando con normalidad, no digo con la más que posible rutina, pero sí sin sobresaltos de ningún tipo. Sin más, llegamos al salmo responsorial rezado o cantado según el día y, ¡atención! cuando el corazón se estremece, cuando parece que empieza a palpitar más de lo normal, hay que prestar atención.
Y, de repente, da la impresión que tenemos al alcance la medicina adecuada para aliviar ese regular estado de salud espiritual que vamos arrastrando desde hace algún tiempo, pero al que tampoco le concedemos dar mucha importancia. Hablamos del peligro de la monotonía, de vivir los días sin mucha intensidad. Podemos decir y con verdad, que cumplimos nuestras obligaciones y las realizamos con responsabilidad, pero nos damos cuenta que nos falta ese “plus de trascendencia” que es el que hace que lo mismo de cada día cobre un sentido nuevo y especial.
Quizá de lo que se trata es de reconocer una necesidad siempre escondida allá en lo más adentro del corazón y que lucha por salir al exterior porque no puede vivir atrapada bajo la asfixia continua del simplemente “desear”, porque es una necesidad de primera mano, de la que no podemos prescindir. Está claro que necesitamos retomar la vida y vivirla a fondo, volver al primer amor, poner más chispa, más pasión… a todo lo que somos y hacemos.
Estamos de suerte. Hay solución. Acudir a Dios no solo de palabra sino desde las mismas entrañas de nuestro ser, empaparnos más de Él, no soltarnos de su mano, intentar vivir el día en su presencia, hagamos lo que hagamos y estemos donde estemos. Esta es la solución.
Como digo, estas sencillas consideraciones, por lo general, quedan atrapadas en un espacio cerrado esperando que se abra un resquicio de luz para ver con claridad la dirección correcta y comenzar a caminar sin buscar atajos y a por todas, dándolo todo, dándonos totalmente. Y esa luz es la que un día, en un momento, por ejemplo, leyendo un salmo responsorial en la eucaristía, puede penetrar en nuestro interior llenándonos de esa claridad que buscábamos al escuchar las palabras del salmista: “Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón”.
“Buscar al Señor”. Sí, rumiar esas tres palabras es suficiente para que el corazón se esponje y respire mejor. Esa es la vida de una monja en un monasterio, tratar de vivir desde el amanecer hasta el ocaso en la búsqueda de Dios. Escuchar desde dentro con atención y con fuerza que buscar al Señor ya implica que revive nuestro corazón. Por eso, un corazón que puede estar adormilado, aletargado, quizá perezoso, acomodado… solo puede revivir desde la búsqueda apasionada del Señor. Solo puede vibrar, sentirlo como vivo, si pone todo el empeño en buscar al Señor siempre. Poner esa pasión, ese sentido infinito y primordial de fe, de confianza en Él. Solo así lograremos mantener un corazón despierto, joven, ilusionado, apasionado… en definitiva un corazón firme, enamorado. Y, palabra de monja, vale la pena.