Domingo XVIII - C
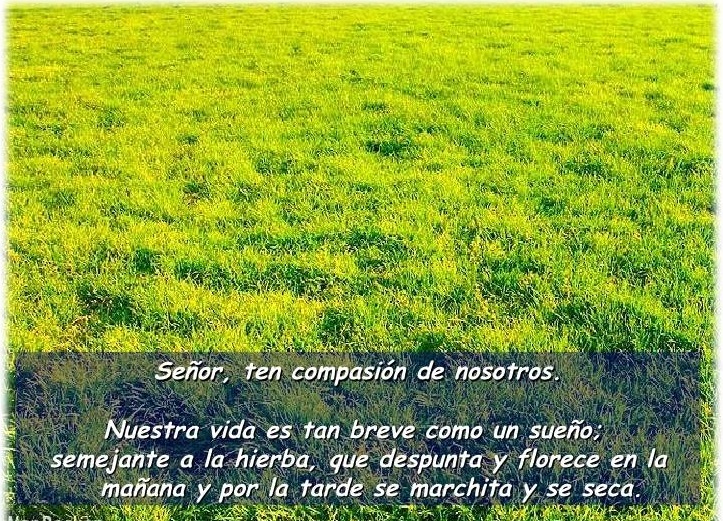 Lucas 12, 13-21
Lucas 12, 13-21
Comienza el evangelio diciendo que dos hermanos estaban peleados por la herencia. Cuántas veces hemos visto esto mismo entre los nuestros, ya sea en nuestra propia familia o entre amigos y conocidos. ¡Qué triste es cuando dos hermanos se pelean por la herencia! Así se le presenta a Jesús el caso de un hombre que le pide ayuda: “Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia”. Este hombre sería probablemente un buen hombre, no tendría maldad, pues le pide a Jesús algo que es justo: que su hermano reparta justamente la herencia de sus padres. No es nada malo lo que el hombre aquel le pide a Jesús.
Sin embargo, este buen hombre se equivoca al buscar en Jesús algo que Él no da, pues Dios está por encima de estas cosas materiales. Por eso Jesús le responde: “¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Aquel hombre le pedía con confianza a Dios, como veíamos el domingo pasado, pero se equivocaba en el contenido de su petición. Estaba demasiado preocupado por los bienes materiales, por el dinero, que no veía la grandeza de todo lo que Dios puede darnos, más allá de lo material.
Esto va en sintonía con la primera lectura del libro de Qoelet o del Eclesiastés. Este libro sapiencial nos recuerda la vaciedad de las cosas de este mundo. Puede parecer un relato pesimista y amargado. Sin embargo, al leerlo despacio y observando la verdad de nuestro mundo, nos damos cuenta de que más bien se trata de un relato optimista, que nos recuerda que todo lo que un hombre llegue a ganar aquí en este mundo, en este mundo se queda.
Guardaos de toda clase de codicia, pues la vida no depende de los bienes. Como respuesta a aquel hombre que le pedía justicia a Jesús para el reparto de la herencia, y como complemento al relato del Qoelet, Jesús nos recuerda en el Evangelio que la vida de un hombre no depende de sus bienes materiales, y propone la parábola de aquel hombre que tuvo una buena cosecha y decidió almacenarlo todo para así poder echarse a la buena vida.
Y Jesús concluye esta parábola con aquella pregunta del Señor: “Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será?”. Me gusta recordar aquí aquella frase tan ilustrativa que tantas veces repite el papa Francisco: “nunca he visto un camión de mudanzas detrás de un coche de la funeraria”. Es bien cierto que todos los bienes materiales los dejamos aquí en la tierra, y que cuando nos vayamos al otro mundo, después de la muerte, no nos llevamos nada material. Y es que, como nos dice hoy Jesús, nuestra vida vale mucho más que los bienes que tengamos. Y por muchos bienes que un hombre llegue a tener, su vida es infinitamente más valiosa e importante. Por ello Jesús nos advierte contra la codicia, que es el deseo vehemente de poseer muchas cosas, y cuanto más, mejor.
Este hombre rico es insensato no porque tenga muchos bienes, sino porque ha olvidado que quien sustenta la vida son otros valores: Dios y no las cosas. La desmedida ambición por procurarse mucho más de lo necesario es demencial y hasta perjudicial. Los bienes nunca son más que la persona y que los valores personales. El avaro es un descreído que acumula vacío, ofuscación sobre lo esencial. Llena sus manos, pero vacía el corazón. La sentencia final desvela la realidad profunda de la avaricia: atesora vacío y se vacía de Dios en lugar de enriquecerse con él. Las muchas riquezas conducen al egoísmo y a la insolidaridad, y marginan a Dios, su amor y misericordia. Jesús nos dirá en otro momento: “No podéis servir a Dios y al dinero”.
En la Biblia, inicialmente, la riqueza es un bien. Suele ponderar las riquezas de los piadosos personajes de la historia de Israel. Pero son un bien relativo secundario. No son el mejor de los bienes. Poner la confianza en ellas pervierte la vida. Jesús dirá: “Ay de vosotros, ricos, pues tenéis vuestra consolación” (Lc 6,24). Lo que determina la bendición o maldición es la opción por Dios. Ante el don total de Dios, para adquirir la perla preciosa, el tesoro único, hay que venderlo todo (Mt 13,45), pues no se puede servir a dos señores (Mt 6,24). El dinero es un amo implacable: ahoga la palabra del evangelio (Mt 13,22), hace olvidar lo esencial, la soberanía de Dios (Lc 12,15-21), inmoviliza en el camino los corazones mejor dispuestos (Mt 19,21). El desapego es ley absoluta: “quienquiera de vosotros que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo” (Lc 14,33). El rico que encadena su afectividad a los bienes de este mundo se hace imposible entrar en el reino: “sería más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja” (Mt 19,23s).
Sólo los pobres, los que carecen de apegos, son capaces de acoger la buena noticia (Lc 4,18) El mismo Señor se hizo pobre por nosotros y es así como pudo enriquecernos a nosotros (2 Cor 8,9).
Así, san Pablo, en la segunda lectura de hoy, nos recuerda que hemos de aspirar a los bienes de allá arriba, donde está Cristo, a los bienes del Cielo. Ya que Cristo ha resucitado y está en el Cielo, nuestra aspiración mejor es subir también nosotras al Cielo para estar siempre con Él. Para subir allí, hemos de morir con Cristo, como nos recuerda hoy san Pablo, y esto significa morir también a nuestras codicias y aspiraciones materiales y desearle a Él.
Dios es muchos más que el dinero, que las herencias y que los cargos importantes, por ello hemos de darle el valor a lo que tiene de verdad valor. Es cierto que muchas veces nos preocupamos en exceso por estas cosas materiales.
Es bueno que hoy recordemos esta enseñanza de la palabra de Dios: nuestra aspiración ha de ser al Cielo, no a las cosas de aquí de la tierra. Tenemos que llegar al final de nuestra vida con las manos vacías y el corazón lleno de nombres, como decía Casaldáliga.
Que esta sea nuestra única aspiración: llegar a conocerle y a amarle. Para ello, dejemos atrás todas aquellas cosas que nos estorban en este camino de seguimiento del Señor.
No debemos centrar nuestra vida en lo pasajero. Que todos nuestros trabajos bajo el sol tengan sabor de eternidad. Aprendamos a ser sabias; aprendamos a disfrutar cada momento de nuestra vida; aprendamos a ser felices en una relación fraterna con nuestras hermanas; aprendamos a llenar nuestras manos de buenas obras; pasemos haciendo el bien a todos. No vivamos de un modo egoísta y enfermizo tras la avidez de lo pasajero. No dejemos que las preocupaciones de la vida emboten nuestra mente y nuestro corazón.
El mensaje de la parábola es claro: el rico descrito es un insensato, un necio, pues no ha descubierto lo relativo y efímero de los bienes materiales y lo engañoso de la ambición y del deseo de poseer, y ha olvidado que la única realidad auténticamente consistente es Dios.
Hoy, Jesús, nos hace una llamada a poner a Dios en el centro de nuestra vida, a no estar apegadas a los bienes materiales, a vivir la fraternidad, a no acumular sino a compartir con nuestros hermanos que pasan necesidad.
Madres Benedictinas -- Palacios de Benaver
