Reflexión al hilo de mi enfermedad
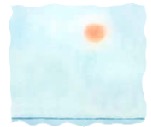 Era un 19 de julio de 2010 hacia las dos de la tarde cuando, en una revisión reglamentaria el médico me diagnosticaba un tumor maligno en hígado. Me quedé paralizada, clavada en la silla, sin poder reaccionar, no me salían las palabras.
Era un 19 de julio de 2010 hacia las dos de la tarde cuando, en una revisión reglamentaria el médico me diagnosticaba un tumor maligno en hígado. Me quedé paralizada, clavada en la silla, sin poder reaccionar, no me salían las palabras.
El doctor me dijo que no había posibilidad de intervención. El primer paso que había que dar era hacer una punción para analizar el tumor. Me habló también de la posibilidad de un trasplante de hígado pero para esto había que cumplir una serie de requisitos. El primero era que el tumor no midiera más de cinco centímetros, si era más grande, ya no había posibilidad, pues, se suponía, que las células cancerígenas ya se habían extendido. Si no fuera así ya tenía la muerte asegurada. ¿Quizá dos meses? ¿seis meses…? Sólo Dios sabe.
Me acompañaba una hermana de la comunidad que vivió junto a mí todo el proceso de la enfermedad. Salimos las dos de la consulta agarradas fuertemente por el brazo, envueltas en un silencio denso, bien elocuente, sin atrevernos ninguna de las dos a romperlo. Sobraban las palabras.
Después nos dirigimos al tanatorio a visitar a Paco, un vecino de nuestro pueblo que había fallecido y a presentar nuestras condolencias a sus familiares. Qué tétrico me resultó entrar en aquel tanatorio después de tal diagnóstico. Era muy consciente de lo que suponía un cáncer de hígado. La muerte estaba asegurada y pronto, quizá, ocuparía el lugar de aquel hombre.
Se puede imaginar sin demasiado esfuerzo el impacto que recibí con la noticia. La vida se me hizo trizas en un momento. Todo en mí se vistió de negro. Por la noche me cogía una angustia tremenda pensando que pronto terminaría mi vida. Me horrorizaba pensar lo que sufriría hasta terminar.
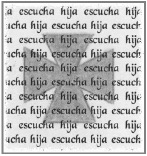
En ningún momento sentí rebelión. Sí mucha pena. Quería vivir, era demasiado joven para morir. Todo se me desmoronó en un instante, precisamente ahora que hacía diez meses que había sido elegida abadesa para servir a mis hermanas.
En un momento vi truncados tantos proyectos soñados. Me venía constantemente a la cabeza la idea de dimitir, de dejar paso para que otra hermana asumiera el servicio de acompañar a la comunidad. Si ya no iba a poder servir a mis hermanas ¿acaso no era más honesto retirarme dignamente? Tenía claro que no quería suponer una carga para la comunidad. Fueron días y noches muy duras de discernimiento.
A los quince días me llamaron del hospital para ingresar y hacerme una resonancia y ver el tamaño del tumor. Permanecí ingresada una semana hasta que me llegaron los ansiados y, a la vez, tan temidos resultados. ¡Qué larga se me hizo la espera! ¡Qué angustia pasé hasta que me dieron los resultados! Cada vez que se abría la puerta de mi habitación se me encogía el corazón pensando que ya llegaba la sentencia. Por fin, llegaban buenas noticias dentro de lo que cabe. Me habían encontrado dos tumores, uno de dos centímetros y otro de medio. Mi miedo se cambió en alegría.
Se me abría una puerta pero tenía que franquear todavía muchas más. Me remitieron a Valladolid, ya que en Burgos no hay unidad de trasplantes.
Estuve ingresada durante tres semanas pasando por un montón de pruebas, treinta y cuatro en concreto, algunas muy duras, esperando que me dijeran si era apta para el trasplante.
El día 15 de septiembre, Nuestra Señora de los Dolores, a las cuatro de la tarde, entraba la doctora en mi habitación con una amplia sonrisa en su rostro para comunicarme que las pruebas habían dado bien y que acababan de ponerme en la lista de espera. Ella me insistía una y otra vez, que lo tenía todo perdido, que la muerte la tenía asegurada pero que con el trasplante había un rayo de esperanza. Se me abría una puerta a la vida y yo iba a luchar a brazo partido por entrar por ella.
Ese periodo, el de las pruebas, quizá, fue el más duro pues viví en una incertidumbre constante, amenazada continuamente, sin saber qué pasaría con mi vida.
 Como he dicho anteriormente, nunca me rebelé, sí preguntaba al Señor por qué me sucedía esto precisamente en este momento clave de mi vida. Mi oración se volvió un continuo lamento y una súplica constante. Los planes de Dios se hacían misterio en mi vida. Poco a poco, fui haciendo un proceso muy hermoso de aceptación de mi realidad, mi fe me ha ayudó un montón, sin ella hubiera sido imposible.
Como he dicho anteriormente, nunca me rebelé, sí preguntaba al Señor por qué me sucedía esto precisamente en este momento clave de mi vida. Mi oración se volvió un continuo lamento y una súplica constante. Los planes de Dios se hacían misterio en mi vida. Poco a poco, fui haciendo un proceso muy hermoso de aceptación de mi realidad, mi fe me ha ayudó un montón, sin ella hubiera sido imposible.
Viví la espera con una serenidad que a mí misma me sorprendía. Se me regalaba una paz y una serenidad que no podían provenir de mí. Estaba en Dios, en las mejores manos que podía estar y yo palpaba cómo Él sostenía mi vida.
Comencé a mirarlo todo con una mirada nueva, descubriendo el valor de lo pequeño, de lo insignificante, aprovechando cada momento que se me regalaba como si fuese el último, viviendo muy centrada en Dios, relativizando todo aquello que hasta ahora me parecía importante, disfrutando de la naturaleza, de la vida, de las personas, de todo lo que acontecía a mi alrededor, agradeciendo todos los gestos de cariño que recibía.
Y en este estado permanecí hasta el 10 de diciembre, a los dos meses y tres semanas de espera, que me llamaron para decirme que había un hígado adecuado para mí.
Entré al quirófano tranquila, serena, confiada, con la sonrisa en los labios. Era consciente del riesgo que la intervención suponía. Dentro sentía una fuerza grande que me sostenía. No tenía por qué temer, lo que sucediera sería lo mejor para mí. Creía firmemente en un Dios Amor que quiere siempre lo mejor para sus hijos. Él nunca me había fallado y tenía la seguridad de que no lo haría ahora. Si amanecía en la otra orilla, ya habría dado el paso, y si Dios quería dejarme más tiempo en esta vida, ¡estupendo!
La intervención fue larga y complicada pero la resistí muy bien. Estuve solamente dos días en la UCI y a los once días volvía a casa para celebrar allí la Navidad.
El tiempo de recuperación fue una experiencia dura pues me quedé sin ninguna fuerza. Vivía en una total fragilidad, mi vida pendía de un fino hilo que en cualquier momento podía quebrarse, el temor al rechazo estaba siempre presente. Fueron días de temor, de experimentar la fragilidad de mi cuerpo, mi vulnerabilidad. Gracias a Dios, el tiempo iba pasando y la respuesta de mi organismo era buena.
Estoy viva porque ha habido una persona, o una familia, que ha tenido una gran generosidad y ha permitido que un ser querido diera vida a otro cuya vida estaba amenazada de muerte. Me siento muy agradecida por ello.
El misterio del trasplante yo lo veía, en mis largos ratos de silencio postrada en el lecho, como una metáfora de la encarnación de Jesús, El se abajó, se encarnó, entró en nuestra historia, murió para darnos VIDA, y vida en plenitud. También una persona había tenido que morir para que yo viviera. Y esta persona sigue viviendo en mí. ¡Qué misterio!
 Ahora mi vocación de consagrada contemplativa adquiría todo su sentido. Yo siempre había pensado que una contemplativa no llega a ser tal sino lleva en su corazón, en sus entrañas, a la humanidad entera con sus gozos, penas y esperanzas. Pues bien, ahora se me hacía el regalo de tener una partecita de esa humanidad dentro de mí, una parte que representa al todo. La verdad es que me estremecía pensarlo.
Ahora mi vocación de consagrada contemplativa adquiría todo su sentido. Yo siempre había pensado que una contemplativa no llega a ser tal sino lleva en su corazón, en sus entrañas, a la humanidad entera con sus gozos, penas y esperanzas. Pues bien, ahora se me hacía el regalo de tener una partecita de esa humanidad dentro de mí, una parte que representa al todo. La verdad es que me estremecía pensarlo.
He tenido la suerte de experimentar la presencia de Dios en mi vida. Dios es desbordante. Su amor no tiene límite, su misericordia es infinita. Son momentos en los que nos podría dejar a nuestra suerte y hacer purgar nuestros desmanes, según nuestra mente pobre y torpe, y en él no hay más que delicadeza y amor. Cómo manipulamos muchas veces a Dios desde nuestros pobres sentimientos humanos. Y él no tiene nada que ver. Jamás entenderemos la altura de su amor y de su misericordia desbordante.
Quiero aprovechar este tiempo como un tremendo tiempo de gracia, de intensidad de su ternura, casi de la locura de su ternura. Quiero aprovecharlo porque se que durará mientras dure mi fragilidad, igual que me cuida una madre. Luego, cuando recupere del todo las fuerzas volverá a dejar palpar mis pobrezas y los mimos serán los necesarios. Pero ahí queda algo imborrable en mi experiencia de fragilidad y de amada y sostenida por él.
La experiencia del trasplante es muy dura a todos los niveles, tanto física como psíquicamente, el estar aislada condiciona mucho y yo lo estuve durante los tres primeros meses, sin embargo, a pesar de su dureza, ha sido una experiencia muy importante en mi vida, un paso muy especial de Dios del que he sacado diversas conclusiones que estoy tratando de hacer vida.
La primera sorpresa fue experimentar que el dolor madura, fortalece, hace crecer. Seguramente porque te sumerge en ti misma, te hace palpar tu propia fragilidad y te empuja a buscar dónde hacer pié. Lo bueno es que lo encuentras, que en el interior más hondo hay sólidas cristalizaciones donde apoyarse y descansar.
Esa experiencia te hace más consistente, más lúcida y más humilde. La vida empieza a percibirse de otra manera, a vivirse con más responsabilidad y, curiosamente, con más gozo.
He experimentado que la enfermedad es una escuela de humanización. Siento que me ha hecho más humana, más comprensiva con las demás, más tolerante y, por supuesto, más compasiva. Me ha ayudado a madurar humana y espiritualmente. Cuando te encuentras de frente con la muerte todo cambia, todo se relativiza, al final sólo queda Dios.
Lo que deseo en este momento es ser una presencia buena entre las hermanas, un don como lo fue Jesús para sus discípulos. La vida en sí es muy bella pero también muy dura, a todos, tarde o temprano, nos llegan cruces muy pesadas. No quisiera poner más carga que la que ya nos depara la vida, al revés, quiero hacer la vida más respirable a mi alrededor, que las hermanas se sientan queridas, respetadas, aliviadas, no sobrecargadas, que sean felices y estén contentas en la medida que podemos serlo en esta vida.
He llegado a descubrir algo más esencial y definitivo: la presencia de Dios en mi y, por tanto, en el dolor, en todo dolor. La experiencia, la vida, me ha confirmado que Él me habita, sostiene y conduce desde dentro. Nos rebelamos porque pensamos neciamente que Dios nos ha dejado caer en el abismo. Pero, ¿podrá olvidarnos quien afirmó: "Hasta vuestros cabellos están contados"?. La respuesta está escrita: "Aunque tu madre te olvide, Yo no te olvidaré).
El dolor me ha llevado también a enraizarme más en Jesús, en su evangelio, a relativizar y a no llevarme disgustos por cosas que no son fundamentales. A mirar la vida con otros ojos. A apreciar y a valorar más la vida, la naturaleza, las personas, a dar sentido a todo, hasta lo más pequeño.
 Y sobre todo a ser agradecida. Agradecidaprincipalmente a Dios, a esa persona anónima que ha hecho posible que yo siga con vida; a mis hermanas de comunidad que desde el primer momento me acompañaron con su cariño, comprensión y oración, me rodearon de cuidados y atenciones para que me sintiera lo mejor posible; a mi familia que consufría conmigo. Agradecida, como no, a los médicos y enfermeras que me cuidaron con una gran profesionalidad y con mucho cariño. A todos esos amigos y conocidos que me han acompañado y sostenido con su oración. Qué fuerza da el sentir que está llegando un clamor al cielo por ti! ¡Qué grande es la fuerza de la oración!
Y sobre todo a ser agradecida. Agradecidaprincipalmente a Dios, a esa persona anónima que ha hecho posible que yo siga con vida; a mis hermanas de comunidad que desde el primer momento me acompañaron con su cariño, comprensión y oración, me rodearon de cuidados y atenciones para que me sintiera lo mejor posible; a mi familia que consufría conmigo. Agradecida, como no, a los médicos y enfermeras que me cuidaron con una gran profesionalidad y con mucho cariño. A todos esos amigos y conocidos que me han acompañado y sostenido con su oración. Qué fuerza da el sentir que está llegando un clamor al cielo por ti! ¡Qué grande es la fuerza de la oración!
Estoy especialmente agradecida a mi hermana María Antonia que no se ha separado ni un momento de mi lado durante todo el proceso, ha sido un verdadero ángel para mí, siempre disponible, siempre con la sonrisa en los labios, ni una queja, ni un lamento y eso que tenía que estar todo el día con la mascarilla, el gorro, la bata, en fin… ya se sabe. Siempre animándome, consolándome. No se si lo habría podido superar sin ella, y no sólo por el aspecto sanitario que ha sido impecable, sino sobre todo por el apoyo moral y psicológico.
También a mi hermano y querido amigo José Antonio que, día a día, me alentaba, sostenía y ayudaba para que le diera sentido a mi dolor. Sin su presencia buena tampoco hubiera podido superar tanto dolor. Él me acercaba a ese Jesús bueno, compasivo, que no vino a quitarnos el sufrimiento sino a sufrir con nosotros, a ese Jesús que siente debilidad por los enfermos, los desvalidos, los sufrientes, en definitiva por mí.
Mi relación con el Señor desde la operación ha cambiado. La experiencia de sanación me ha enseñado a vivir en una actitud de agradecimiento. De alabanza y adoración. Me brota con más facilidad alabarlo y agradecerle el que me haya dado la tercera oportunidad. Ciertamente el Señor sostiene mi vida. Y todo inmerecidamente por puro amor. De lo profundo de mi corazón me nace corresponder a tanto amor, aunque sé que él no necesita mi correspondencia pues su amor es gratuito. Pero sí encuentro una manera de hacerlo, y es por medio de mis hermanas que son imagen suya.
Y por último el sufrimiento me ha ayudado a solidarizarme con el sufrimiento de la humanidad. Nuestro sufrimiento compartido por millones y millones de seres humanos, es de un valor incalculable aunque a veces no lo entendamos. Trataba de unir cada mañana mi dolor al Crucificado, y allí, en la cruz, me encontraba con mis hermanos/as dolientes.
Ha pasado un año desde que ponía por escrito mi experiencia. Mi hígado ha funcionado perfectamente desde el primer día. No he tenido ningún problema con él.
 No sé si este hígado que me dio la vida era de hombre o mujer, ni siquiera esto me lo dijeron. No importa, no tengo problema con el género. No sé por qué intuí que se trataba de un varón. Y le bauticé con el nombre de Juan, que significa “regalo de Dios” cariñosamente le llamo Jon. Tenemos una relación estupenda. Hablamos todos los días. Castamente somos uno. Yo vivo por él y él sigue viviendo en mi cuerpo, participando de todos mis sentimientos, vivencias. Me siento habitada doblemente, por el Dios bueno y por el bueno de Jon que ha sido verdaderamente un regalo del cielo.
No sé si este hígado que me dio la vida era de hombre o mujer, ni siquiera esto me lo dijeron. No importa, no tengo problema con el género. No sé por qué intuí que se trataba de un varón. Y le bauticé con el nombre de Juan, que significa “regalo de Dios” cariñosamente le llamo Jon. Tenemos una relación estupenda. Hablamos todos los días. Castamente somos uno. Yo vivo por él y él sigue viviendo en mi cuerpo, participando de todos mis sentimientos, vivencias. Me siento habitada doblemente, por el Dios bueno y por el bueno de Jon que ha sido verdaderamente un regalo del cielo.
A partir de los tres meses de la operación comencé a hacer una vida normal, me incorporé a la vida de la comunidad. Sigo acompañando a mis hermanas, sirviéndolas, caminando con ellas hacia Dios. Ellas tuvieron mucha paciencia conmigo, supieron esperar.
Sin embargo me ha quedado un estigma, una herida luminosa que me sirve de constante memoria del amor que Dios ha tenido conmigo. En la cirugía afectaron un nervio y me ha generado un dolor neuropático muy molesto. Continuamente me acompaña, me resta mucha energía. Una se da cuenta de que en este mundo nunca se encuentra la felicidad, que nunca está todo completo.
Y aquí sigo, luchando por encontrar algo que solucione el dolor originado, pues Dios no quiere que suframos, tratando de convivir con esta molestia, tratando también de alimentarme de esa experiencia que tuve tan grande del amor y la misericordia de Dios en mis dos renacimientos.
El dolor es un Misterio y como misterio muy difícil de penetrar. Hay que acercarse a él como a la zarza ardiendo: con los pies descalzos, con respeto y pudor, con delicadeza y realismo, sintiendo nuestra debilidad como algo propio. No vale decir cosas hermosas. El dolor es muy duro. Lo que sí creo es que el dolor, unido a Cristo, es redentor.
